
La corrupción, sostiene el pensamiento conservador, es innata al individuo. El ser humano, ya se sabe, es débil e incluso tiende por naturaleza al mal. Y, a partir de aquí, a gusto del consumidor: desde considerar que la cosa no va más allá de la metedura de pata, como manifiesta la ministra Bañez refiriéndose a Bárcenas, hasta el ejercicio de la confesión, que deja sicológicamente libre de polvo y paja, pasando por la hipocresía, el maquillaje, la doble moral, el chantaje, el fraude, el caciquismo, el compadreo..., con tal de seguir robando.
La corrupción en fin, más que esencial en la condición humana -que no tiene nada de esencial- aparece, con lógica aplastante, como una variable más del ánimo de lucro, un eficaz imput para hacer rodar los negocios, como sostienen algunos economistas, que ven en el fenómeno un atajo eficaz frente a las trabas burocráticas, la competencia y otros "obstáculos" que dificultan la cosa de pillar ¿Cómo en un contexto que hace del dinero nuestra única razón de ser no va a existir la corrupción? La corrupción, en fin, no es más que una metáfora de la lógica del sistema. Sus partidarios a ultranza, como Joseph Fouché -"El genio tenebroso", en palabras del escritor Stefan Zwig-, actúan según el principio de que "todo hombre tiene un precio y lo que hace falta saber es cuál".
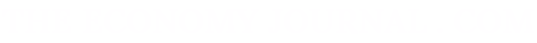


 La Corrupción" />
La Corrupción" />


