Consistían las tarjas en unas tablillas de madera de unos treinta centímetros de longitud y similares a una regla. En ellas se marcaba, mediante una muesca hecha con una navaja, cada hogaza de pan que adquiría una determinada familia. Cuando los cuatro lados de la tarja estaban cubiertos de muescas, el comprador debía liquidar sus deudas. Las tarjas se utilizaron tanto en la panadería como en la tiendas de ultramarinos, como forma de venta al fiado. Posteriormente, fueron sustituidas por unas pequeñas libretas, también denominadas cartillas
Eran pues las tarjas y las cartillas prueba tangible de la ignominia de una vida a crédito. De una existencia en la que la gente común no podía hacer frente a sus gastos cotidianos, de que siempre se debía al tendero, de vivir en el pufo. Nada que ver en la forma, pero si en el fondo con el dinero electrónico -con el que también se trampea para llegar a fin de mes- y el supermercado, el proveedor de gran parte de la población. Un templo en que confluyen los deseos de conseguir cosas que puedes tocar, oler, mirar..., pero que si no tienes el dinero para comprarlas es como si no existieran.
Así, los supermercados son grandes reprimidores de deseos. La gente diariamente entra y ve miles de cosas que desearían tener y no puede. Televisores gigantes, ordenadores, fórmulas para tener los dientes más blancos, jamones, juguetes, ropa... Son el reflejo inmediato del sistema capitalista, desigual por naturaleza. Acuden al supermercado personas con distintos deseos, pero con un mismo objetivo: no salir de él con las manos vacías.
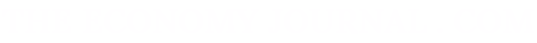



 Atrapados en la pobreza" />
Atrapados en la pobreza" />






