
La palabra pobreza puede tener dos sentidos: uno positivo, que está presente prácticamente en todas las religiones de la tierra: pobreza significa sobriedad, desprendimiento eficaz (no sólo teórico) de lo que uno posee; el pobre en este caso es un modelo.
Pero hay otro sentido negativo, muy presente en el cristianismo y de manera casi exclusiva: en ese caso, más que de pobres habría que hablar de "empobrecidos", porque sus carencias son (a la corta o a la larga) fruto de la codicia insaciable y sistematizada de unos pocos. Juan Pablo II denunció un mundo que produce "ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres". Y los textos bíblicos están transidos por mil anuncios de "una buena noticia (= ev-angelio) para los pobres" así como de páginas durísimas contra los muy ricos.
Hasta ahora, éstos últimos han intentado evitar esas acusaciones alegando que su riqueza es un premio a su esfuerzo y a sus méritos, en contraste con otras frases de los Padres de la Iglesia que no temían predicar: "quien es muy rico es un ladrón o hijo de un ladrón" (Juan Crisóstomo). Porque el esfuerzo, por grande e inteligente que sea, nunca podrá triunfar sin el apoyo de unos factores externos (lugar de nacimiento, familia, educación, suerte en las relaciones laborales...) que no dependen en absoluto de uno mismo.
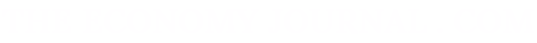


 Atrapados en la pobreza" />
Atrapados en la pobreza" />






