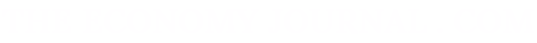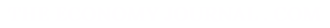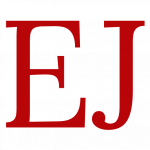Estamos en la prehistoria de esta nueva era digital. No nos sirve hacer profecías sobre la permanencia de la prensa escrita. Todo se escribe para diferentes soportes. Tal vez el papel resista. Tal vez no. Pero lo que importa, creo, es el periodismo, que el periodismo siga existiendo.
En primer lugar sabemos, y los que nos dedicamos a la docencia universitaria podemos dar fe de ello, que los jóvenes no leen diarios en papel, la llamada prensa escrita. Sin embargo, tampoco puede decirse que no estén informados. Tienen otros hábitos de lectura y de provisión de información. Y cultivan intereses propios, tanto informativos como culturales, por lo que buscan y encuentran en Internet aquello que satisfaga su curiosidad y afán de conocer. Puede decirse que construyen su propio universo informativo, cultural y de ocio utilizando todas las herramientas que la red provee actualmente: redes sociales, blogs, prensa digital, grupos de interés, etc.
En segundo lugar constatamos que la prensa escrita tradicional ha tenido que reconfigurarse en sus versiones electrónicas. Esta adaptación ha obligado a la inmediatez de los contenidos, por lo que el proceso informativo ha sufrido drásticos cambios que afectan a la organización de la redacción y del trabajo de los periodistas. Ha obligado también a que la prensa haya tenido que reinventarse con contenidos más divulgativos y más especializados, y a la ampliación de las llamadas agendas informativas. Por tanto, esta adaptación al metamedio digital no ha consistido, como ocurrió en un principio, en el volcado electrónico de los contenidos del papel, sino que ha obligado a cambios esenciales de organización. Estos cambios no son negativos en absoluto, por el contrario, permiten la profundización en los temas y el acceso a contenidos más especializados y divulgativos de diversos conocimientos.
Las fronteras se han disipado
Uno de los efectos de esta realidad es el fin de la comunicación de masas como se había concebido desde que la prensa escrita inauguró un nuevo mundo hacia mediados del siglo XIX. La audiencia ahora es masiva, pero no en el sentido tradicional de receptores pasivos que dependen de unos emisores determinados. Existe ahora otra audiencia más amplia, más selectiva, que puede interactuar en otras lenguas porque las fronteras informativas se han disipado, una audiencia que ha dejado de ser fiel a una única cabecera de prensa.
Pierre Lévi, historiador tunecino, también filósofo y sociólogo, miembro de la Academia de Ciencias de Canadá y director de la Cátedra de Investigación en Inteligencia Colectiva en la Universidad de Ottawa, es mundialmente reconocido como "filósofo del ciberespacio". En su conocido libro La Cibercultura. La cultura de la sociedad digital (2007), sitúa a Internet en el centro de una transformación cultural singular y sin precedentes: nos habla de una mutación. Pierre Lévy define tres principios claves: la interconectividad, las comunidades virtuales y la inteligencia colectiva. Estos principios o características provocan un nuevo ordenamiento del conocimiento y de la experiencia individual y colectiva para llegar a la cibercultura, que corresponde a una etapa de mundialización concreta de las sociedades y de coexistencia entre los niveles locales y globales.