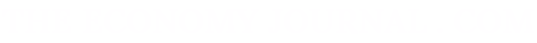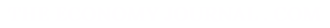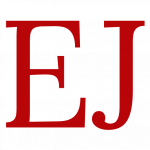En los años de plomo de la posguerra española, centenares de miles de personas, acosados por la pobreza, emprendieron el camino de la emigración. Unos lo hicieron del campo a las zonas industriales, otros a Alemania, Francia o América. Los primeros, que recibían apelativos como maqueto, charnego, coreano o manchuriano, ni siquiera eran considerados emigrantes. Emigrar era salir de España, generalmente para siempre. Algo, que venía sucediendo desde tiempos seculares. Ahora, seguimos emigrando y, además, otros emigran hacia nosotros. Porque, en definitiva, todos somos emigrantes.
La emigración española se simultaneó con la inmigración proveniente del entorno mediterráneo africano -fundamentalmente bereberes- hacia Al Andalus y de Europa -sobre todo francos- hacia los reinos cristianos del norte; fenómeno éste que continuó durante los siglos siguientes, con casos puntuales como la repoblación de Sierra Morena y La Siberia extremeña por campesinos católicos alemanes durante el reinado de Carlos III.
Mientras se expulsaba a los judíos en 1492 y a los moriscos en 1609, muchos españoles se mudaban a América. Tras aquella estela, entre 1857 y 1935, dos millones y medio de personas emigraron a Argentina y en la década de los 50 del pasado siglo un millón y medio de canarios, vascos, gallegos, catalanes... fueron a buscarse la vida a Venezuela. Otros tantos, acabaron instalándose en México, Chile, Brasil, Uruguay y otros países latinoamericanos.