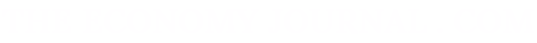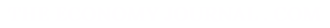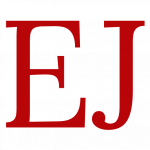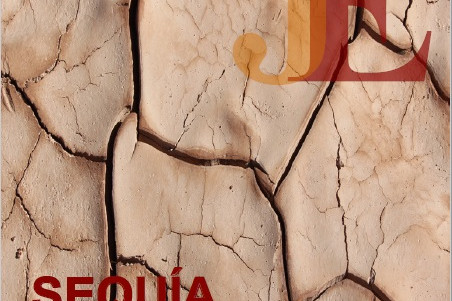El lenguaje, las palabras y la forma en que las empleamos manifiesta como pocas cosas nuestro estado de conciencia respecto a las cuestiones sobre las que debatimos o reflexionamos.
Sin duda la palabra "sequía" tiene resonancias poderosas y terribles que nos remiten a un pasado dominado por el azar y la necesidad. Pasado que todavía es presente en muchos lugares del mundo. Pero la conciencia atávica de plaga bíblica como castigo de los Dioses curiosamente no se ha extinguido con la ignorancia, la pobreza y el subsiguiente estado de necesidad. En los países desarrollados como el nuestro ha surgido un milenarismo laico, nacido de la muerte de Dios preconizada por Nietzsche, según el cual la sequía, entre otros fenómenos naturales extremos y dañinos, es fruto de nuestros pecados.
Pecados que no son el resultado del pretérito desapego a Dios, si no de la maldad desarrollista, y que por tanto no tienen remedio a través de la ciencia y la tecnología, para anticiparnos a su ocurrencia y prevenir sus efectos, sino a través del arrepentimiento por nuestra soberbia y del abandono de la torre de Babel, cuya construcción para acceder a los cielos es una bonita metáfora de la ciencia por la que los hombres merecimos el castigo de la confusión. Si comparamos ese mito con el del titán Prometeo robando el fuego de los dioses para dárselo a los hombres (y mujeres) vemos como se confrontan las dos principales fuentes de nuestra cultura en la cuestión de la ciencia: pecado o emancipación.
En 2008, una sequía estuvo a punto de desabastecer Barcelona
Esa dicotomía sigue vigente, y sorprendentemente la ciencia como pecado de soberbia es el concepto motriz de cierta pseudomodernidad incapaz de asumir la complejidad de la emancipación. Ellos por supuesto negarían lo anterior diciendo que lo que llamamos complejidad de la emancipación no es sino la maldad y la codicia, sin caer en que la codicia no tiene apellidos y que la maldad es fruto del fanatismo por la simplicidad.